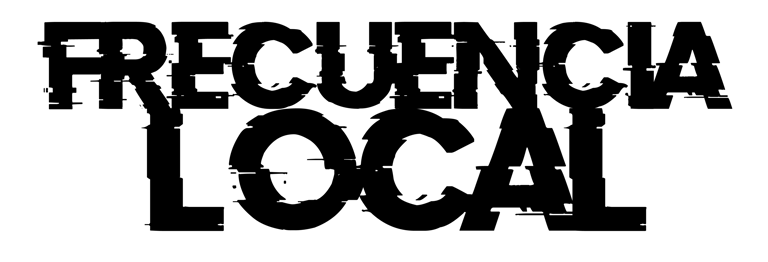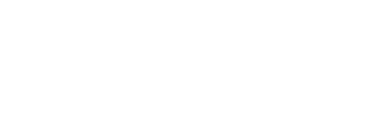“Mi forma de escuchar: reflexiones desde mi camino como DJ”
Jesús León reflexiona sobre las contradicciones en la escena electrónica de Toluca, donde existe un talento auténtico, pero también la presión de adaptarse a modas y la viralidad superficial. Se destaca la importancia de mantener la calidad musical, educar al público y defender una propuesta artística auténtica, más allá de las tendencias efímeras.
Jesús León y ChatGPT
4/8/202510 min read


“Mi forma de escuchar: reflexiones desde mi camino como DJ”
Jesús León y ChatGPT
Introducción
La escena de la música electrónica en Toluca vive un momento interesante y, a la vez, contradictorio. Por un lado, hay un talento auténtico, profundo y diverso, que día a día trabaja, estudia y produce música con una visión clara, apostando por la calidad sonora, la propuesta artística y la experiencia real que esta cultura puede ofrecer. Pero por otro lado, la fama efímera, la viralización superficial de contenido y el consumo guiado por modas o tendencias vacías, están desdibujando los pilares sobre los que debería sostenerse una escena sólida.
La viralidad ha abierto puertas, sí, pero no siempre al público adecuado. Cada vez es más común ver cómo eventos que alcanzan popularidad en redes sociales, lo hacen no por la calidad musical que ofrecen, sino por los contenidos llamativos, los remixes virales o el simple hecho de formar parte de “la experiencia”. En este ensayo quiero hablar precisamente de eso: del talento que existe, del potencial que tiene esta ciudad, y de los riesgos que corremos si seguimos permitiendo que la música se vuelva un accesorio más del espectáculo. La pregunta de fondo es: ¿qué estamos construyendo cuando nos olvidamos de la música?
El talento en la escena local
En Toluca hay talento, eso no está en discusión. Hay DJs y productores que se han formado con disciplina, que han invertido años en su sonido, en su identidad, en entender los géneros y respetar la cultura. Pero el talento no siempre brilla como debería. Porque en este medio, ser talentoso no garantiza visibilidad ni oportunidades. A veces, lo que más peso tiene es la estrategia, la exposición, la conexión correcta o simplemente estar en el lugar indicado en el momento viral.
Por eso, muchas veces el talento local se ve obligado a aceptar condiciones que no siempre son justas, como tocar sin paga o con poca retribución, a cambio de visibilidad. Y aunque puede parecer contradictorio, en muchos casos es un intercambio necesario. Estar presente en ciertos eventos o plataformas, incluso sin una compensación directa, puede abrir puertas, generar posicionamiento y hacer crecer la popularidad de tu proyecto. Esta dinámica es real y útil, pero también muestra las contradicciones del medio: ¿hasta qué punto conviene exponerse a costa de la dignidad del trabajo? ¿Y qué pasa cuando el crecimiento de un artista depende más de su capacidad para “venderse” que de la calidad de su música?
A eso se suma otra presión constante: la de ser todólogos. Hoy se espera que un artista no solo cree música, sino que también sea su propio productor, ingeniero de mezcla, ingeniero de máster, diseñador gráfico, editor de video, community manager y creador de contenido. La idea de que un DJ debe hacer absolutamente todo por sí mismo no solo es absurda, también es perjudicial. Primero, porque limita la calidad del resultado al criterio de una sola persona, sin espacio para la retroalimentación o la mirada de un especialista. Y segundo, porque frena el desarrollo de otros talentos: al asumir todas las tareas, se le resta valor al trabajo de profesionales como los ingenieros de mezcla, los realizadores audiovisuales o los diseñadores, cerrando también la posibilidad de un flujo económico dentro de la misma escena.
Este modelo de autosuficiencia total parte muchas veces del ego, de la creencia de que uno puede (y debe) hacerlo todo solo. Pero en la práctica, es una idea que empobrece el proceso creativo, impide colaboraciones verdaderas y termina afectando la calidad del producto final (no en todos los casos, existen los genios que son capaces de hacerlo todo). La escena crecería mucho más si dejáramos de pensar en términos de competencia individualista y apostáramos por redes de trabajo, donde cada persona aporte desde su fortaleza.
Todo esto deja ver que el talento existe, sí, pero convive con un sistema lleno de contradicciones. Un entorno que exige ser visible pero no siempre valora lo profundo, que impulsa el “hazlo tú mismo” pero no fomenta el trabajo en equipo, y que pone al artista en una posición desgastante, intentando ser todo al mismo tiempo.
La cultura de la viralidad y la fama efímera
En la actualidad, gran parte de la industria musical —y particularmente la escena electrónica— está atravesada por una lógica donde la visibilidad parece más importante que la calidad. Vivimos en un ecosistema dominado por redes sociales, donde el contenido tiene que ser rápido, llamativo, “compartible”. En este contexto, lo que se vuelve viral no siempre es lo mejor, sino lo más escandaloso, lo más accesible o lo más superficial. Y eso tiene consecuencias directas sobre lo que se escucha, lo que se valora y lo que se consume.
Cuando un contenido se viraliza, automáticamente atrae a un público masivo. Pero ese público no necesariamente está interesado en la música electrónica de calidad. No conoce los géneros, los sellos, los productores, ni las raíces culturales de esta música. Solo quiere vivir la experiencia, y muchas veces esa experiencia se reduce a tomarse una foto frente al escenario, grabar una historia con luces de colores y bailar un remix de reguetón con beat de house. El fenómeno del EDC es un ejemplo claro de esta lógica: un evento inmenso, visualmente impactante, pero muchas veces más enfocado en el espectáculo que en la música. Incluso se ha sabido que algunos artistas deben pagar por presentarse, lo cual reduce la credibilidad artística del cartel y lo transforma en una pasarela de exposición, no necesariamente de talento.
Este fenómeno se replica también en eventos locales. En Toluca ya hemos visto casos donde un evento se hace viral por su estética, por su promoción o por un video bien editado, pero cuando llega el momento del set, los DJs tocan música más cercana al antro promedio que a una propuesta seria de electrónica. Remixes de los ochentas, reversiones de reguetón, mashups fáciles que apelan al reconocimiento inmediato. Y claro, el público responde, baila, grita, graba… pero ¿qué estamos construyendo con eso?
El verdadero problema no es que la gente disfrute, sino que se confunda. Si en un evento que se presenta como “electrónico” lo que suena es reguetón disfrazado, el público termina creyendo que eso es la música electrónica. Y ahí es donde los DJs y promotores tenemos una responsabilidad social: educar la escucha del público. Mostrarles que hay algo más allá de lo que ya conocen, que existen géneros, historias, texturas, emociones que no vienen de la radio ni de TikTok, pero que pueden conectar de una manera más profunda.
Poner la canción más viral siempre funcionará. Hay una respuesta garantizada, una identificación inmediata. Pero, ¿cuál es el propósito de repetir lo que ya suena en todos lados? ¿No se supone que el objetivo es mostrar algo nuevo, algo diferente, algo que el público no sabía que podía amar? Ahí está el reto: resistir la tentación de complacer por complacer y, en cambio, proponer. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de diluir todo lo que esta cultura representa, de convertirla en una moda más, sin profundidad, sin identidad, sin historia.
Contradicciones y malas costumbres en la escena
La escena electrónica —como cualquier espacio artístico con tensiones creativas y sociales— está llena de contradicciones. Algunas son sutiles, otras evidentes, y muchas nacen del propio comportamiento de quienes la integran, especialmente de los artistas y el público.
Una de las contradicciones más notorias entre DJs y promotores es cómo cambia su discurso según su popularidad o su conveniencia. Cuando les va bien, todo parece funcionar: la escena está viva, el público responde, los eventos son memorables. Pero cuando las fechas bajan o las redes no dan los números esperados, ese mismo entorno que antes celebraban se convierte en un blanco de críticas: “todo está mal”, “nadie apoya”, “la escena está muerta”. Esta volatilidad no solo genera confusión, también impide la construcción de una comunidad sólida, porque cambia la narrativa según el momento personal, no desde una mirada colectiva.
Otra contradicción común se encuentra en la lógica de preparación de los sets. Se habla mucho de armar una selección cuidada, de pensar en la estructura, de planear las transiciones, pero luego, en el mismo discurso, aparece la idea de que hay que “saber adaptarse al público”. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿entonces para qué preparar algo con tanto cuidado si vas a cambiarlo en el momento? ¿No es esa preparación lo que define tu propuesta artística?
Esta forma de pensar refuerza la contradicción entre llevar una intención clara y dejar que esa intención se diluya en función de la reacción inmediata. Adaptarse puede ser útil, incluso necesario a veces, pero también puede convertirse en una excusa para no asumir riesgos ni sostener una narrativa sonora. Un DJ que ha trabajado su set con dedicación, no debería sentir que su propuesta es prescindible ante cualquier ambiente; al contrario, debería defenderla, porque en ella está su identidad.
Del otro lado, también existen ciertas malas costumbres en el público que afectan la manera en que la escena se desarrolla. Por ejemplo, la expectativa constante de recibir mucho a cambio de muy poco. Quieren acceso a eventos bien producidos, con artistas de calidad e incluso internacionales, pero con boletos baratos o entrada libre. O ni siquiera saben realmente qué están pagando: hay quienes pagan poco por muchísimo y ni lo valoran, y otros que pagan caro por algo que no tiene ningún peso artístico. Esta desconexión entre precio y contenido es parte del problema.
A eso se suma la urgencia de lo inmediato. La gente quiere resultados rápidos, entretenimiento instantáneo. Pocos se detienen a investigar quién está tocando, a escuchar con atención, a conectar con lo que está pasando desde lo musical. Todo pasa muy rápido, y muchas veces se consume más por el entorno —el venue, la vibra, las fotos— que por la música en sí.
Y por último, otra gran contradicción que atraviesa la cultura DJ: la música se comparte, la música es para todos... pero casi ningún DJs comparte su música. No intercambian tracks, no pasan nombres, no recomiendan. Como dijo Nick Warren en una entrevista: “Todo DJ cree que es la persona con el mejor gusto musical del planeta”. El ego, muchas veces, termina ganando.
Aquí entra un punto delicado pero importante: claro que la música es para que todos la escuchen, pero no necesariamente para que todos la toquen. Hay un respeto que debe mantenerse por la selección de cada DJ. Considero que si descubres una canción gracias a otro colega, lo mínimo que puedes hacer es no usarla en los mismos espacios o frente a la misma audiencia donde ese DJ suele presentarse. No se trata de apropiarse de lo que no es tuyo, sino de reconocer que esa canción forma parte de la identidad de alguien más.
La música no deja de ser libre por esto. Al contrario, se honra mejor su libertad cuando se respeta la forma en que cada quien la resignifica desde su criterio. Compartir no significa copiar; admirar no significa imitar. Y cuando confundimos esos límites, lo que perdemos no es solo originalidad, sino también comunidad.
El rol del DJ como educador sonoro y su responsabilidad social
Más allá del entretenimiento, el DJ cumple una función social clave: la de guiar, proponer y educar. Aunque muchas veces se quiera reducir su trabajo a “poner música”, lo cierto es que detrás de cada set hay (o debería haber) una intención, un discurso, un diseño sonoro que abre puertas a nuevos mundos. El DJ tiene el poder —y, por lo tanto, la responsabilidad— de expandir el horizonte auditivo del público.
En una época donde el consumo de música está dominado por algoritmos y tendencias virales, ser DJ es también ser un filtro consciente. Cuando alguien entra a un club, a una fiesta o a un evento, no busca necesariamente escuchar lo mismo que ya tiene en su playlist. Lo que verdaderamente puede hacer que alguien se enamore de la música electrónica es la sorpresa: descubrir un track que no conocía y que lo haga vibrar, que le hable sin palabras, que lo transforme.
En este contexto, muchos DJs eligen el camino fácil: tocar los hits del momento, los remixes populares, lo que ya se sabe que va a funcionar. Y claro que eso genera respuesta. Pero ¿es esa la meta? ¿Qué sentido tiene repetir lo que el público ya conoce? La verdadera conexión ocurre cuando logras emocionar con algo nuevo, cuando le ofreces a la gente un sonido que no esperaba y termina agradeciendo esa experiencia.
Esto no significa desconectarse del público, ni forzar una propuesta elitista o inaccesible. Se trata, más bien, de asumir que, si tenemos la oportunidad de sonar frente a una audiencia, también tenemos la oportunidad de elevar la conversación musical. Y eso implica riesgo, criterio, sensibilidad y respeto por la música como arte, no solo como producto.
Los DJs y promotores somos, queramos o no, agentes culturales. Nuestro trabajo puede reforzar la banalidad o abrir caminos. Podemos sumar a la saturación de lo mismo o construir nuevas escenas. El público, en muchos casos, no tiene herramientas para diferenciar un track mediocre de una producción fina, pero es ahí donde entra el papel educativo del DJ. Cada decisión musical es también una decisión ética y cultural.
Conclusión
La escena de la música electrónica, tanto en Toluca como en muchos otros lugares, está llena de talento, de historia, de pasión verdadera. Pero también está atravesada por contradicciones, modas efímeras y la presión constante de volverse viral. En medio de este caos, el arte y la calidad corren el riesgo de diluirse. Por eso es tan importante que quienes amamos esta música asumamos una postura clara.
No se trata de romantizar el pasado ni de rechazar todo lo nuevo. Se trata de cuidar lo que nos trajo aquí: la búsqueda constante, el respeto por la música, el deseo de conectar de forma auténtica. Valorar el trabajo de los especialistas, dejar atrás el ego, colaborar más, compartir sin perder identidad, proponer sin miedo, defender lo que suena distinto.
La escena no se construye sola, ni desde el algoritmo. Se construye desde cada DJ que prepara un set con intención. Desde cada promotor que elige calidad antes que números hasta cada oyente que se detiene a escuchar la música.
Y es que, al final, no estamos aquí solo para hacer bailar. Estamos aquí para mover algo más profundo: la conciencia, la sensibilidad, la experiencia de estar vivos al ritmo de una música que, aunque venga del futuro, nos conecta con lo más humano que tenemos.
Paz.